El Encargo
- publicado el 15/06/2009
-
Me levanté cansado. La pistola seguía en mi mano. La chica seguía en el suelo. Lo que dejé como un charco de sangre era ahora una gran manch[...]

Las manos que ven
SINOPSIS.
De repente tu mundo se queda sin luz y lo único que «percibes» es el color de la oscuridad. No ves lo que comes, ni por donde caminas, ni las personas que te rodean… ni a los que están premeditando asesinarte…
Intento abrir los ojos y lo único que vislumbro es una profunda oscuridad. No sé dónde estoy, ni cómo he llegado hasta aquí. Todo me es ajeno. Desconocido. Mi agudo olfato me indica que estoy en un hospital, probablemente en un quirófano. Llevo mis manos a mi rostro y caigo en la cuenta de que mis ojos están vendados. Ahogo un gemido. Extiendo los brazos esperando palpar algo, alguien. Silencio absoluto. Sensación de sofocación. Suelto una exclamación muda para ahogar un alarido pero este trepa por mi pecho y culmina en un aullido atroz:
—¡Socorro! —grito—. ¡Necesito hablar con alguien!
En ese momento oigo una puerta que se abre y pasos precipitados acercándose a mi cama. Alguien me toma la mano y dice con una voz conciliadora:
—Cálmese, señorita, soy la enfermera de guardia. La dejé dormida un momento; estaba en la sala contigua leyendo y esperando que se despierte.
—¿Dónde estoy y quién soy? —pregunto, como en una pesadilla.
—Usted es la señorita Salma Mueden y está en el Hospital Ibn Rochd de Casablanca, en el bloque operatorio. Acaba de tener un accidente de circulación.
Reprimo un escalofrío. Entreveo entonces una débil luz en mi mente, un recuerdo en el que me concentro: Frenos que cedieron, yo intentando percutir voluntariamente la valla de la autovía para reducir la loca velocidad con que iba, causando infernales chispas de llamas que se elevaban al cielo, cuesta abajo. Mi coche que vuelca y arde. Un Audi recién estrenado, con los frenos cortados. No tengo duda: ¡Alguien había premeditado asesinarme! ¡Ver mi cuerpo carbonizado!
—¿Qué diagnóstico emitieron los médicos? —inquiero, sin reconocer mi voz.
—Los que la operaron no lo tienen claro. Hoy le dan el alta a las 16 horas pero tendrá que volver para un control definitivo. Sitúan la gravedad entre agnosia y amaurosis. Afortunadamente no le detectaron ninguna lesión en la esclerótica. En resumen, de momento tiene usted ceguera parcial.
—¿Alguna visita, algún familiar? —pregunto en tono inaprensible y escurridizo, intentando esquivar lo que acabo de oír.
—Siguiendo sus instrucciones —explica, condescendiente—, hemos avisado esta mañana a su hermana que vive en Ouarzazate y mandado a su sirvienta a esperarla al aeropuerto. En cuanto llegue la acompañarán a casa, donde velarán por usted durante su convalecencia. Si no me necesita, me acerco a la recepción para acogerla.
—Sí, sí, por favor, vaya a esperarlas.
¡Qué alivio! ¡Mi querida hermana! Tantos años sin vernos. Alabo pues al destino por tenerla cerca en estas tétricas circunstancias.
Oigo ahora pasos precipitados en el pasillo e intuyo que es la enfermera con mi hermana y su marido. Momentos difíciles. Sollozos y quejidos casi histéricos sin reprimir. Extiendo los brazos y Sonia se echa literal y suavemente sobre mí. Me besa en las mejillas y en la frente y noto que está llorando. “¡Qué desgracia, hermanita mía!”, repite sin cesar.
—No es grave, cariño, no es grave —la consuelo, palpando con mis manos la geografía táctil de su rostro, acariciando su mejilla.
Me invade en ese momento la dolorosa e inesperada impresión de que desde ahora son las palmas y yemas de mis manos las que trastearán cosas y no mis ojos opacos. Para eludir este desconcierto, oriento mis manos intentando saludar a mi cuñado, luego ordeno a Malika, mi criada, que prepare mi maleta y llame a un taxi.
Durante el trayecto nos contentamos con recordar el pasado dorado de dos niñas mimadas por sus padres, dos adolescentes aduladas por sus amigos y profesores durante nuestros estudios en la capital, luego la separación, yo estudiando psiquiatría en Moscú y ella optando por la docencia, por arrendar la tierra tras el fallecimiento de nuestros padres y por casarse y vivir cómodamente.
Con mi cabeza recostada en su hombro me pongo a pensar en mi espantosa situación actual de invidente, sin poder reprimir un suspiro de dolor y, como si adivinara mi lamentación y queriendo disiparla, me pregunta Muhsín, mi cuñado, aparentemente turbado:
—¿Qué ha dado la investigación sobre el accidente?
—¡Sabotearon los frenos! El comisario me interrogó ayer y promete concluir pronto el caso. Que me aspen si entiendo esta desatinada tragedia. Que yo sepa, no tengo ningún enemigo.
—Nunca se sabe. No hay que descartar ninguna pista. ¿Y tus pacientes?
—Durante el análisis, muchos me manifiestan y transfieren ambivalentes emociones. Algunos, que sufren delirio persecutorio, me amenazan por negarme a aumentarles la dosis de morfina. Pero no creo que vayan por ello hasta asesinarme.
—Pronto recobrarás la vista, cariño —observa Sonia, dándome palmadas en el hombro—, y las cosas vendrían rodadas. No hay que dejarse amilanar por el que quiso perjudicarte. Pronto lo detendrán. En cuanto a mí ya nada me atará a Ouarzazate cuando firmemos, como sabes, el contrato definitivo de la venta de nuestra tierra. Tendré que venir a vivir aquí cerca de ti. No tenemos ahora a nadie, salvo algunos primos lejanos y nuestros amigos.
—¡Qué alegría me das! Quédate conmigo el tiempo que quieras, querida. Necesito mucho tu apoyo en estas condiciones. ¿Cuándo firmamos?
—Según el notario, dentro de 20 días. Esperan solo que lleguen los directivos de la casa Renault.
—¿Mucho dinero? —pregunto.
—Demasiado. Van a transformar nuestro terreno en un gigantesco polígono industrial africano.
Noto la agitación de Muhsín al otro lado. Me lo imagino muy excitado al captar el sentido fundamental de nuestra conversación. ¿Indiscreción por mi parte? Intuyo que es buena persona aunque nada me ha gustado su mano cuando estrechó la mía en el hospital. Muy rugosa, como la de un halterófilo. Me apretó la mano tan fuerte que sentí que me rompía los dedos. Mi experiencia de psiquiatra me dice que es una señal inequívoca de sadismo sexual. Teniendo en cuenta la docilidad y sumisión mórbida de mi hermana, no me sorprende que practiquen algolagnia. Les propondré hipnotismo si veo que su relación peligra. Para repeler esta horrenda idea, pido a mi criada que saqué mi móvil del bolso y se lo dé a Sonia. Quiero que llame a Elías, el hombre que conocí en Al Yadida y que podría ser mi futuro esposo. Un chico estupendo, oriundo del Atlas, como yo, parsimonioso, educado, inteligente, un individuo como los que a mí me gustan. Después de varias tentativas, mi hermana me informa que este señor no quiere contestar ni saber nada de mí. ¡Vaya! No logro entender tan inexplicable plantón. Me rindo a la evidencia. Vuelvo a recostar mi cabeza en el hombro de mi hermana, desasosegada y me asombra hacer esta inopinada y maliciosa pregunta:
—¿Desde cuándo llevas velo, hermanita? —pregunto con voz ronca, algo molesta.
— Desde que me casé. Espero que no te importe.
—Claro que no. Solo me sorprende de ti, pero tampoco me importa.
—Sé que en psiquiatría la religión es una neurosis obsesiva-compulsiva y la fe un deseo instintivo de realización personal, con raíces profundas en nuestra infancia y en el milenario inconsciente colectivo. Pero la fe nos protege de la nada y nos promete el paraíso. Nos hace más humanos y honrados. Pensamos peregrinar pronto. ¿Te apuntas?
Estamos ahora en casa. Malika se encarga de acompañarme a mi cuarto, enseñar al matrimonio la casa, instalarlos en su habitación y preparar luego la merienda.
El chalet lo acabo de comprar a crédito. Es un edificio nuevo que consta de tres plantas y está ubicado en el centro de un vasto jardín vallado, con piscina rodeada de césped y un parking bien diseñado a ambos lados del porche. Está protegido con un sistema de alarma con detector perimetral y cámara.
No necesito ver para imaginar el mapa mental de cómo llegar adonde tengo que ir. Ordené a Malika mantener sin cambios la reordenación de los muebles para facilitarme caminos simplificados y prácticas de navegación sin obstáculos. La casa está amueblada al estilo renacentista. Está la alfombra estampada del salón, las figuras de porcelana sobre la repisa de la chimenea, los grabados de arte moderno, la vitrina donde reposan en los estantes los platos, copas y tazas. Lustroso suelo, paredes blancas cassé. El sofá marrón con sillones a juego, la pantalla grande atornillada a la pared, el comedor a la izquierda, en la esquina que lleva a la cocina, por donde se pasa al jardín por la puerta corrediza de cristal. Fuera hay una valla que nos separa del chalet vecino. Sí, soy ciega pero mis manos lo ven todo con nitidez. Además, con la presencia de mi hermana, mi situación será mucho más cómoda.
Estamos ahora en el jardín, tomando la merienda. Siguen llegando vecinos y conocidos para informarse sobre mi estado. Reconozco a muchos por sus nombres y voces. Me complace saber que hasta algunos pacientes míos acuden a saludarme también. Oigo las voces solícitas de Malika y Sonia invitando a los huéspedes a tomar refrescos, té, café y pasteles. El resto solo me los puedo imaginar en un caleidoscopio de formas en caótico movimiento, sin dimensiones ni profundidad. Algunas mujeres me abrazan lamentándose sobre mi estado. Una sucesión de manchas amorfas, impenetrables, siluetas que parecen venírseme encima. Fantasmas.
Sonia se acerca y me informa que trae mi merienda en una bandeja:
—¿Todo bien, hermanita? —me pregunta con cariño—, estás rodeada de gente agradable. Aquí te traigo tostadas con mermelada y tetera con hierbabuena. Como en los viejos tiempos.
—No sé qué hubiera sido de mí sin ti. Toma el móvil y vuelve a llamar a Elías, por favor.
—¡Ay, las mujeres cuando estamos enamoradas! Nunca renunciamos. Vale, lo intento de nuevo.
Poco después vuelve y me dice en tono misterioso, mientras me devuelve el celular: “El pájaro ha volado para siempre”. En ese momento se me acerca Malika para decirme que acaban de entregar el piano que compré hace una semana y que debo pagar el traslado al equipo.
—¡Vaya, casi lo olvidaba, pero si son ya las 5.30! —exclamo con entusiasmo y olvidándome de Elías—. Sonia, por favor, lleva a los demás al salón y paga a los chicos. Afinaré el piano y verificaré su estado. Y tú, Malika, acompáñame y prepárame un baño caliente para dentro de 45 minutos.
Me incorporo y me agarro al brazo de la sirvienta, rumbo al salón. Percibo que me da un ligero pellizco. Quiere pedirme algo o avisarme de que algo va mal. Pero teme que la escuchen. Es discreta y muy observadora. Cuando tiene metido algo entre ceja y ceja no es posible hacerle cambiar de parecer.
—¿Qué te pasa? Desembucha ya, por favor —le lanzo a bote pronto, casi enfadada.
—Tengo mucho miedo, señora —confiesa, cogiéndome nerviosamente del brazo y con voz temblorosa me susurra al oído—: Acabo de captar una conversación donde se hablaba de un ladrón que roba y viola a sus víctimas. Tenemos que estar alerta porque hay mucha gente desconocida entre los invitados.
—¡Dios mío! Ahora que me lo dices. Antes de llegar Sonia con la bandeja, alguien me rozó la espalda y sentí un ligero aguijonazo, como el de una avispa. Casi desfallezco. Aún estoy mareada.
—¡Ay, ay! Mi señora. ¿Quieres que llame al médico?
—No hace falta. Habrá sido el roce del brazalete de una mujer al querer abrazarme.
Pasamos al salón y le pido a mi hermana que me acomode junto al piano.
Afinar un piano no es difícil. Empiezo presionando el pedal de resonancia, silenciando las cuerdas extras y luego procedo a tocar y analiza el sonido, afinando primero las notas del centro y la cuerda correcta, ajustándola girando la clavija con el martillo. Y listo para entonar cualquier melodía. Empiezo con improvisar Claro de luna para comprobar mejor el vigor del instrumento. Noto un tremendo silencio alrededor. Como si estuvieran todos hipnotizados por una fantasmagórica aparición, la de una ciega tocando el piano. ¡Imitando a Debussy! Sé que el auditorio no entiende de música clásica pero los sonidos que interpreto pueden emocionar y trastornan al ser más indiferente y bruto del universo.
De repente e inconscientemente mis manos proceden a interpretar el Concierto Número.1, Opus.1 de Rachmaninoff. Trata del sentimiento de angustia ante la implacable fatalidad de la desintegración del Ser. Comprendo ahora mejor la profunda melancolía que abatió al compositor durante toda su vida. La misma que me derriba ahora, tras perder la vista y al hombre en el que creí. Mis dedos empiezan a acariciar las teclas, como si buscaran algo innombrable. Quizás la muerte. Difícil de interpretar la melodía, debido al enlazamiento irregular de las notas de la mano izquierda y de la mano derecha. Inicio con un grave allegro non troppo que presenta el tono de la obra: sombrío, violento, feroz y solemne. Un nocturno rítmico de un impetuoso final, sazonado con fragante romanticismo enfermizo. Paso después a allegro animato, un fantasioso scherzo, una corta melodía de desasosiego y serenidad; luego a allegro con fuoco que da al movimiento más violencia y gravedad. Expreso la misma sensación de extrañeza que la del compositor: uno no sabe dónde está ni quién es. Ni por qué es ni por qué está en esta vida. Un estremecimiento existencial te sacude y despedaza tu cuerpo en múltiples trozos. Infinita angustia. Noche eterna. Fin de toda esperanza. Una pausa. Mis dedos inauguran, para concluir, mediante octavas, la sonora entrada del movimiento lento de una aquietada noche llena de belleza, fugaz y amorosa, recuerdos de un último beso.
Es cuando súbitamente estalla una tremenda explosión, acompañada de gritos, llamadas de socorro y confusión abrumadora. Pasos precipitados. Todos se echan a huir. Aumenta mi mareo y me sumerjo en una profunda tiniebla.
—¡Llamen a los bomberos y a una ambulancia! —aúllan unas voces—. La pobre criada, que preparaba el baño para la señorita Salma, ha sido alcanzada en plena cara por la ola expansiva.
Noto manos trémulas que me rodean para tranquilizarme. Es mi hermana. Me lleva al sofá donde me acomoda. Me indica que se ha incendiado el radiador toallero y que pronto llegarán los primeros auxilios. Los vecinos comentan que vieron merodear a un individuo con gorra y gafas oscuras.
En muy poco tiempo llega la ambulancia y entiendo que transportan en camilla a mi pobre Malika. Mientras tanto, Muhsín acompaña a los policías al cuarto dañado para sacar conclusiones y levantar un atestado. Poco después me presentan al comisario que se encarga de investigar mi accidente. Me revela que están tratando de aclarar si ambos sabotajes están o no correlacionados. Insiste en saber si faltan objetos de valor en casa. Me llevan a mi habitación para esclarecer este hecho. Cuán grande es mi sorpresa al descubrir que en mi armario falta en efecto el maletín donde guardo mis joyas.
—Se trata pues de un simple robo y la deflagración era para desviar la atención —concluye el comisario—. Le prometo que en seguida capturaremos a ese individuo de la gorra. En cuanto al saboteador de su coche, tenemos indicios que indican que es uno de sus pacientes.
—Te acompaño ahora a tu dormitorio, hermanita, para que descanses —me dice Sonia tiernamente y muy afectada—, ayudaremos al señor comisario en sus pesquisas y luego pondré orden en la casa. Si veo que faltan cosas, salgo con Muhsín a comprarlas. Cenaremos a las nueve. Te avisamos al volver.
—Eres un encanto, querida. Dime, ¿Es accesible mi baño?
—Acabamos de limpiarlo por entero. Está tal como lo tienes memorizado, menos el maldito radiador y la estantería de la ducha. Pondré aromas para disipar el olor a quemado.
Ahora estoy en la cama, abatida, intentando comprender este ominoso asunto.
Intento hacer deducciones. La deflagración me era destinada. No hay duda alguna. Como el sabotaje de mi coche. Las mismas manos que cortaron el freno, me pincharon con una aguja y manipularon el radiador. Sin embargo no logro imaginar que tuviera enemigos. Me siento beoda. Está el hombre de la gorra. Un individuo alto y con gafas oscuras. El asesino podría disfrazarse así o hacerse pasar por otra persona. Estar entre los visitantes. Los vecinos. El equipo que trajo el piano. Está también el vecino obseso, mi acosador de siempre, frustrado y dolorido por mi indiferencia. Podría ser también un paciente al que niego aumentar la dosis de morfina. Posibilidad que baraja también la policía.
Siento punzadas profundas en mi corazón al recordar que Elías me abandonó en un momento en que más lo necesitaba. Sin ninguna explicación. Sin embargo, aquella noche en que nos conocimos comprendimos que formábamos una pareja ideal. Suena mi móvil, lo cojo, intento contestar pero fallo en tocar la tecla adecuada. Lo vuelvo a guardar en el bolsillo de la bata. Mi ritmo cardíaco no cesa de acelerarse. No puedo soportar más esta escotofobia. Ignoro la dosis de veneno que me inyectaron con ese aguijonazo. De momento no tengo dolores físicos. Solo distingo acúfenos y sensaciones táctiles mórbidas. Un desorden emocional y una pérdida de la actividad mental. Necesito respirar aire.
Aprovechando la corta ausencia de mi hermana, me propongo satisfacer la curiosidad de inspeccionar la estancia para hacerme una idea de la situación y disipar preocupaciones. Mi mapa háptico me muestra al dedillo cada rincón de la casa. Pero voy a utilizar mis manos con los brazos extendidos y con pasos cortos para descartar cualquier incidente peligroso. Me sirvo del dormitorio como punto de referencia para avanzar. Abandono la cama y recorro el perímetro, siguiendo la superficie y localizando los objetos que me son familiares. Palpo la mesita de noche. La silla del tocador y la pared son guías infalibles para localizar la salida al pasillo y hacia las escaleras. Me agarro a la barandilla para iniciar la bajada, peldaño a peldaño. De repente infiero que mi pierna roza algo contundente y siento una dolencia a nivel del peroné. El hueso entumecido me indica que se trata de un sólido alambre. Me inclino y mis manos me lo confirman. Alguien lo puso atravesado para que mi pie lo percuta y me lance al vacio, treinta peldaños abajo. Muerte infalible. Por accidente. Mi cuarto accidente. Si no fuera por mis manos agarradas a la barandilla… Intento recuperar la calma. Inspecciono el alambre. Parece ser de acero inoxidable. Mis dedos recorren su extensión en busca de grapas que lo fijaron. Dos ordinarios tornillos con gancho hábilmente instalados por ambos lados. Uno aplicado en la madera de la barandilla y el otro, en la pared. Intento destornillar este, forzando el gancho y a mi gran sorpresa cede a mi esfuerzo. Evitaré así tropezar al volver al cuarto. Ya en el salón, y para avanzar sin rodeos, inicio la protección personal estirando el brazo derecho, doblando la palma de la mano hacia fuera para evitar cualquier obstáculo y con el brazo izquierdo en la zona media del cuerpo para recortar y reconocer los muebles y los objetos y burlar así cualquier colisión. En la cocina tropiezo con el canto de la mesa pero logro apoderarme de las tijeras de cortar pescado para defenderme contra posibles ataques. Sé que el asesino, está en casa. Probablemente muy cerquita de mí. Sé que lleva calzado de suela suave y blanda para no hacer ruido. Lo primero que hago, ya que no puedo utilizar el celular, es acercarme a la cómoda del salón y cerciorarme de que el teléfono fijo funciona. Tropiezo con el teclado numeral, localizo el interruptor electrónico, cojo el auricular para verificar la tonalidad de la línea, lo acerco al oído y observo, trastornada, que está sin cable. Me acerco al dispositivo de la alarma de seguridad. Desactivado también. Estoy acorralada y sin contacto alguno con el mundo. En total obscuridad. Oigo en ese momento la cadena de un retrete, el chorro del agua del lavamanos. Un pestillo descorrerse. Reparo que me forma un nudo en el estómago. La habitación se inclina, me agarro al brazo del sillón, para no caer. Trago saliva. Dejo de respirar. El diminuto tictac habitual del reloj de pared suena ahora tan fuerte como una campana.
Me dirijo ahora con infinita precaución a la habitación de mi hermana, contigua a la de Malika. Abro la puerta unas pulgadas para evitar posibles ruidos, entro y cierro a mis espaldas. Me apoyo en la puerta un momento, pensando. Me acerco luego al armario. Lo abro e inspecciona meticulosamente. Dos maletas reposando en el suelo y dos bolsos en la estantería superior. Ropa colgante. Nada sospechoso. Topo con la cama. Me inclino. Me arrodillo y hago un barrido con mis manos debajo de la cama. Toco dos objetos que resultan ser una cartera y una mochila. Las saco y pongo sobre la cama, donde me siento. Voy a procesar información mediante la epidermis y mi memoria háptica. Abro la cartera y mis dedos identifican de inmediato el tamaño de una jeringuilla y algunos diminutos frascos que imagino con posible contenido venenoso. Mi sangre se congela cuando mis manos hacen otro hallazgo: un pesado y largo cuchillo de cocina, en estuche de cuero. Meto la mano en el segundo compartimento, palpo objetos y de pronto las yemas de mis dedos transmiten a mi cerebro una imagen horripilante. El tacto es inconfundible: Son mis joyas que supuestamente robó el hombre de la gorra. Reconozco la textura y la aspereza de las sortijas, los anillos, collares, brazaletes, todos de gran valor, por llevar incrustadas piedras preciosas y oro. Se me seca la garganta. Siento un mareo. Luego oriento el brazo para hurgar en el bolso. Mi mente se paraliza al identificar material electrónico, objetos que recuerdan la maqueta de un sistema de relojería diseñado para bombas incendiarias. Me yergo para respirar oxígeno. Momentos después, deslizo mis dedos y mi dermis topa con otro objeto. Una gorra. Su contacto me produce tremendos hormigueos en todo mi cuerpo. En la pantalla de mis pensamientos cunde ahora un total vacío.
Me sobresalto de repente al oír el motor de un coche entrar en el porche. Es mi hermana. Se me hiela la sangre y estoy a punto de desmayarme. Estoy flotando, totalmente a la deriva. De mi garganta escapa un grito mudo, pero en mi cerebro adquiere unas dimensiones gigantescas. Una imagen trepa como una burbuja hasta la superficie de mi consciencia y estalla como una bomba. ¡Mi propia hermana! ¡Mi cuñado! ¡Perpetrando mi asesinato desde el principio! Esto significa que no llegaron hoy a Casablanca sino hace mucho tiempo. Intento no romper a llorar. Retrocedo. El pánico hace estragos en mi estómago. En mi mente relumbran imágenes apocalípticas. Siento que el suelo desaparece bajo mis pies. Me invade un frío helado, pese al sudor exuberante que puebla mi frente. Tengo que salvar mi pellejo como pueda. Salir y pedir socorro a los vecinos y si la puerta está cerrada, iniciar el regreso a mi cuarto, en el sentido contrario, realizando la misma técnica de orientación. Coloco los objetos en su sitio y me apresto a abandonar la habitación.
Me detengo en el umbral. Mi instinto me dice que no estoy sola. Inspiro hondo pero el oxígeno no logra llegar a mis pulmones. Junto a mí vislumbro una respiración, un jadeo. Intuyo que alguien está mirándome. Listo a atacarme. Abro la boca para gritar y no puedo. El terror me atenaza de nuevo. Olor a tabaco de Muhsín. Otro olor inconfundible: el agua de colonia que utiliza Sonia. Se me cae la mandíbula, me paralizo. Extiendo los brazos, agitándolos, buscando tocar un rostro.
Entonces explosiona una risita amarga, terrible y odiosa:
—¡Zorra vieja! —estalla Sonia, escupiéndome a la cara y atestándome una estruenda bofetada, con tanta fuerza que los oídos me retumban. Continúa pegándome una y otra vez. Me vibran frenéticamente los labios—. No cobrarás ni una perra gorda. Todo es mío, yo que cuidé de mis padres hasta su muerte mientras que tú, puteando en Rusia.
—Con que huroneando en nuestra habitación —vocifera Muhsín, aprisionándome los brazos para torcerlos y paralizarlos por la espalda, que siento dolosamente crujir—. Veo que el alambre no ha hecho mella. Te arrojaremos personalmente desde arriba. Así pasará por un insignificante accidente de una insignificante ciega.
—No, idiota, acabemos ya de una puta vez con ella. La asesinamos, borramos las huellas y se lo achacamos todo a tu inventado individuo de la gorra, cuando llegue la policía.
Mantenla inmovilizada. Cierro la puerta de entrada y voy por el cuchillo.
Me pongo a pensar febrilmente. Levanto la rodilla y con todas mis fuerzas me vuelvo y golpeo al hombre en sus partes íntimas. Se echa de lado y lanza un aullido bestial, encorvándose para amortiguar el golpe. Me lanzo entonces hacia las escaleras que subo a gatas. Trepo algunos peldaños pero noto garras como tenazas paralizando mis piernas. La voz histérica y llena de improperios de Sonia me indica que se echa encima de mí para clavarme la navaja en la nuca. Me remuevo, me agito, doy coces al azar, como una mula herida. Alcanzo una cara. Es la de Muhsín, por soltar el mismo aullido de antes. La coz lo expide abajo. Me echo de lado pensando evitar el golpe letal del cuchillo que me estaba destinado. Este choca estridentemente contra el mármol del peldaño y Sonia lanza entonces un agudo chillido de dolor, derrumbándose escaleras abajo. Imagino que el cuchillo, al desviarse del mármol, desata un brusco movimiento de búmeran que la expulsa atrás, o peor, puede que la haya alcanzado en plena garganta.
Logro por fin llegar a mi cuarto. Cierro a cal y canto y me echo a la cama, exhausta. Entro luego en mi cuarto de baño y corro el pestillo. Luego abro la puerta secreta que da al otro baño, el del cuarto de invitados, donde me escondo, después de cerrar ambas puertas. Mi plan es sencillo: Muhsín subirá a buscarme a mi cuarto. Derribará la puerta y entrará. Al ver que no estoy, forzará la puerta del baño. En ese preciso momento, estando yo fuera de su campo visual, saldré de mi escondite, escaleras abajo y rumbo a la cocina para salir al jardín y luego a la calle.
Lo primero que hago es quitarme las vendas que apestan a sudor. Me siento frente al tocador y saco del bolsillo las tijeras. Yergo la cabeza, corto meticulosamente el esparadrapo del vendaje y empiezo a desanudar la venda. Froto suavemente los ojos antes de proceder a lavarlos con agua tibia. Los abro y mi primera impresión es la de una alucinación: veo en el espejo empañado unas sombras imprecisas, misteriosas y carentes de expresión. Luego el reflejo de una silueta borrosa. Desenfocada, pero poco a poco gana en resolución y de repente se me muestra con una viveza abrumadora. Esa cara insólita en el espejo coincide a la perfección con la que siempre me he hecho de mí misma. Sí, veo a la rubia de ojos azules, la chica bereber del Atlas, pelo corto, nariz respingona y labios bien dibujados. ¡Soy yo! Para disipar no obstante un posible espejismo me palpo la cara, me vuelvo y miro alrededor: la habitación empieza a dar vueltas. Mi mente se vacía. ¡Dios mío, vuelvo a ver! ¡A existir! Por fin podré ver la cara de mi asesino.
Oigo pasos precipitados en el rellano, junto a la puerta de mi habitación. Muhsín empieza a forzar la cerradura. Me levanto, lista para ejecutar mi plan. Lo primero que hago es encender el celular y llamar a la policía. Despliego la lista de las llamadas salientes y entrantes y reparo en algo pavoroso: ocho llamadas entrantes de Elías que no contesté. Y tres salientes de Sonia. Mi mente empieza a paralizarse. El suelo se esfuma bajo mis pies. Me doy cuenta de un escalofriante hecho: Sonia no llamó a Elías desde el taxi pero sí desde el jardín, cuando se lo pedí. Se hizo pasar por mí para alejarlo.
Pulso entonces precipitada e impetuosamente el nombre de Elías y la respuesta es fulminante:
—Salma, ¡Otra vez tú! —dice, muy enfadado—. Me llamas por la tarde para decirme que tenías pareja y que no querías saber nada de mí. ¿Y ahora, qué ocurre? ¿Has cambiado de opinión?
Mi corazón da un vuelco e inhibo un grito.
—Escúchame, por favor. Fue mi hermana quien te llamo haciéndose pasar por mí para alejarte. Estoy en grave peligro de muerte. ¿Sigues en Al Yadida?
—No, estoy aquí en Casablanca. Vine justo cuando dieron en la tele el parte sobre tu accidente. Te llamé varias veces para verte, en vano.
—Ella y su marido cortaron los frenos de mi coche; intentaron envenenarme e instalaron un explosivo en la bañera y también un alambre en las escaleras para terminar con mi vida. Quieren quedarse con la parte de mi herencia.
—Dios mío, no entiendo tanto odio por parte de una hermana. Pero, dime, ¿Estás bien? Las imágenes del coche carbonizado que mostraron en la tele eran horrendas.
—Cariño, de momento estoy ilesa, no te preocupes, coge un taxi y ven pronto. Ya conoces la dirección. Voy a llamar a la policía y al hospital. Si me muero antes, has de saber que te quiero…
Corto la comunicación y me preparo a salir disparada porque Muhsín está ahora dando fuertes porrazos en la puerta del baño.
—Abre, zorra —grita, rabioso.
No sabe que estoy al otro lado del pasillo. Conjeturo que la puerta ha cedido y que está ahora abriendo los dos armarios. Es el momento de bajar a trompicones y descalza para no hacer ruido. Ganaré 6 o 10 preciosos minutos. Me deslizo como lo tenía imaginado por las escaleras y descubro a Sonia inerte en el último peldaño, boquiabierta y embobada, bañando en su propia sangre. Al volcar por las escaleras tras el golpe que le asesté, se le hundió fortuitamente el cuchillo en la garganta.
La puerta de salida está cerrada y la de la cocina también. Me queda esconderme en el sótano pero de nada me sirve la idea: la mirada enfurecida y demencial de Muhsín desde lo alto de las escaleras me congela la sangre. Veo que baja a zancadas, como un relámpago hacia mí, dispuesto a despedazarme.
Ya en el sótano intento esconderme, empuñar cualquier cosa para defenderme. Resbalo y siento su enorme cuerpo encima de mí, rodeándome el cuello con sus enormes garras de verdugo para estrangularme, después de dar al interruptor de la luz. Escudriño un instante y por primera vez su rostro de cerca. El prototipo mismo del psicópata. Su cara, como la de los grandes dementes, es abrupta y angulosa, con hendiduras en las sienes, marcadas aletas vibrantes de la nariz, la boca demasiado pequeña, señal de frustración sexual y extrema maldad. Lo que pensé de él en el taxi era cierto: un ser hostil, con mente atroz, repleta de perversiones y una ilimitada exacerbación del ego. Tengo ahora encima a un monstruo ingobernable, lanzado al abismo de la crueldad, con gran bloqueo afectivo y una infinita agresividad. Mis pulmones parecen estallar y mis ojos salirse de las órbitas. De repente observo que cambia de postura, relajando sus garras de mi cuello. Su mirada me indica entonces que quiere violarme y humillarme antes de estrangularme. Hacer coincidir su clímax con mi propia muerte. Recluirme en el escalofriante infierno de la algolagnia y la hipoxifilia. Empieza por besarme y estrujar mi pecho. Extiendo mis manos y empujo desesperadamente su cara hacia atrás para rehuir sus asquerosas intenciones. Lo logro pero entonces cambia de postura para separar brutalmente mis piernas, vociferando palabras imposibles de reproducir. Con ímpetu me arranca la bata y deja al descubierto mis bragas. Intento liberarme pero sus garras vuelven a paralizarme. Siento un áspero rasgueo de uñas en el pubis. En el momento en que intenta embestirme, percibo una aguda presión sensorial de un objeto en mi nalga izquierda. ¡Las tijeras expulsadas previamente de la bata! Las alcanzo, alzo el brazo y se las clavo ferozmente en la nuca. Empujo bestialmente para que se hundan hasta reventarle el corazón. Me sorprende verme realizando este instinto de matar. Soy una criminal, al fin y al cabo. ¿O lo somos todos? Un gemido sordo y cavernoso brota de su garganta y estalla en un sonido desgarrador. Su cara es un mapa donde arden múltiples sufrimientos y sus ojos se desorbitan.
—¡Hija de puta! –espeta—, no saldrás con la tuya. Te trozaré.
Se yergue entonces para extirpar las tijeras y clavármelas en la garganta. Lo logra. Se abalanza de nuevo sobre mí. Mi vida termina aquí. Pero antes de morir, mi mente logra captar un estruendo sonido, el de las sirenas de una ambulancia.
Abro los ojos y veo que estoy de nuevo en el hospital, en la misma habitación de esta tarde, pero con mi vista bien recuperada y rodeada de gente extraordinaria: Elías, Malika, con un brazo vendado, el profesor Kadiri, el comisario de policía y las enfermeras que me acaban de asear y desinfectar las equimosis. Antes de fallecer, Muhsín lo confesó todo. Su cadáver y el de Sonia reposan ahora en la morgue, en espera del informe forense. Para concluir, el profesor se me acerca solícito y me asegura que mi salud está perfecta y que, si lo deseo, puedo abandonar el hospital.
Así que de nuevo en un taxi, volviendo a casa.
—Oye, cariño —observa Elías, efusivo y visiblemente feliz, apretándome la mano—, si ni siquiera son las 11 y la noche se anuncia larga. ¿Por qué no cenamos en un prestigioso restaurante antes de tomarnos un largo período de vacaciones?
—Les aconsejo Boga-Boga Restaurant —exclama eufórico el taxista, sorprendiéndonos por esta repentina intrusión—. Está en Aín Diab, con vistas al atlántico, es caro pero tienen comida exquisita y buen jazz. —Luego, ajustando el retrovisor para divisarnos mejor, termina diciendo con la sonrisa más ancha y loca del mundo—: Y un matrimonio tan simpático y elegante como el vuestro se lo merece divinamente.
FIN
Ahmed Oubali
OBSERVACIONES SOBRE ESTE RELATO.
De lo óptico a lo háptico.
En mi relato Las manos que ven, intento teorizar esta vez sobre la transerotización de la violencia psíquica que experimentan la víctima y su verdugo. Quiero que el lector viaje de lo legible o textual a lo táctil o hedónico. Para lograrlo, infrinjo la distribución verbal de la gramática tradicional, presentando una narración cuyo único tiempo es el presente que llamo isoentrópico, forma única del verbo que subsume las demás. Sé que en práctica no es posible porque «vivir» y «escribir» se autoexcluyen. Pero es la única posibilidad de lograr un doble simulacro: incluir al lector en la historia narrada y al mismo tiempo darle protagonismo en ella. Con este nuevo paradigma narrativo, intento relacionar intrínsecamente la escritura con las artes plásticas espacio-temporales (pintura, escultura, música y danza), lo verbal con lo no verbal. Copio el concepto de las ciencias exactas para aplicarlo en semiótica donde lo no verbal también constituye un texto, un tejido, un lienzo donde se disemina el sentido en tanto como una situación condensada, constante, cuajada, fija, congelada y que solo el lector o el espectador puede interpretar, descongelar. Lo aplico también en psicoanálisis, para asociarlo al concepto del Yo pulsional y subliminal. Simplificando, puedo decir que con este adjetivo, el sentido producido por los sintagmas en un texto tiende a permanecer constante y, de cierta forma, queda en grado cero. No se trata del grado de incertidumbre semántica que existe entre esos sintagmas sino de la sensación de que todo impacta en el instante mismo en que se realiza la narración de la acción en la mente del lector. Es el mismo efecto que reflejan todas las bellas artes en la mente del espectador. Isoentrópico (del griego: iso=igual y entropía) indica el grado de desorden de un sistema que tiende a permanecer constante, que rehúye cualquier labilidad. Como se ve, este presente pulsional o subliminal está relacionado básicamente con un sujeto que lo interpreta, un Yo primordial, el del lector o espectador que, por ello y sin saberlo, se incluye en la historia que lee, donde se transforma en protagonista. En la novela, el Yo explícito o ausente del narrador es en realidad y siempre el Yo del lector, porque es él quien activa el mecanismo de la narración del relato. Quien moviliza el tiempo de la lectura. Quien da fin a la historia.
Mi relato, en este sentido, viene a ser un conjunto de cuadros donde este presente sustituye a los pretéritos, los subsume y borra de modo completo para crear el efecto citado. Así, mientras que en una narración tradicional, el lector observa en diferido los acontecimientos narrados, en una narración isoentrópica, el lector es otro actor del relato, un actante que participa en directo en el texto, movilizando todos sus sentidos a nivel catártico. Se encuentra en la intriga, a pesar suyo. Se identifica inexorablemente con el villano o el héroe. Sufre, goza y, en cierto modo, muere. Su relación con el texto es pues instintiva y subliminal.
En mi relato intento hacer que los ojos del lector no solo lean sino que toquen. Sus ojos se mutan en manos para dar lugar al tacto, sentir el deseo. Por otra parte, quiero que sus manos calquen las de los personajes y se trasformen en ojos para visualizar escenas particulares. Es lo que se llama en psicoanálisis visión háptica o arte de producir contacto físico a través de la vista o contacto visual a través del tacto. La mirada acaricia y goza y la mano ve e imagina. Lo mismo ocurre con lo auditivo u olfativo. Cerrando los ojos, vemos mejor con los demás sentidos gracias al concepto de «phantasme» (no tiene equivalente en español) que significa visión alucinatoria o pulsión inconsciente pero real para el paciente que realiza su deseo. El contacto pulsional (besos o caricias) es más intenso. Esto crea un fuerte vínculo entre el lector y los personajes. Diría que el lector ve la forma del texto pero toca su contenido, lo disfruta. El placer del texto es inseparable del dolor que produce.
La protagonista de mi relato, Salma, ve con sus manos y las partes de su cuerpo porque es ciega. El único contacto que tiene del mundo, incluso cuando resuelve el enigma del crimen, es táctil y kinestésico. El lector asimila y siente el vínculo sadomasoquista que muestra el deseo del asesino de violar y la repulsa de la víctima. No lee sino que ve, oye, olfatea y siente hápticamente cómo el asesino, en su incapacidad de reprimir sus perversiones, secuestra a su víctima para violarla y luego asesinarla.
El presente isoentrópico permite a la enunciación coincidir con el enunciado. En su simultaneidad. Como en una fotografía. Un sueño. Un paisaje fijo. Una alucinación. La realidad misma. Para Aristóteles el arte debe enfocarse en el significado interno de las cosas, ya que éste constituye la auténtica realidad. Habría que añadir: y ésta solo se concibe en presente pulsional o isoentrópico.
- TÉTRICA MENTE - 19/10/2024
- LA MARCA DE AISHA KANDISHA - 24/10/2022
- Tánger tiene mil ojos - 27/10/2021

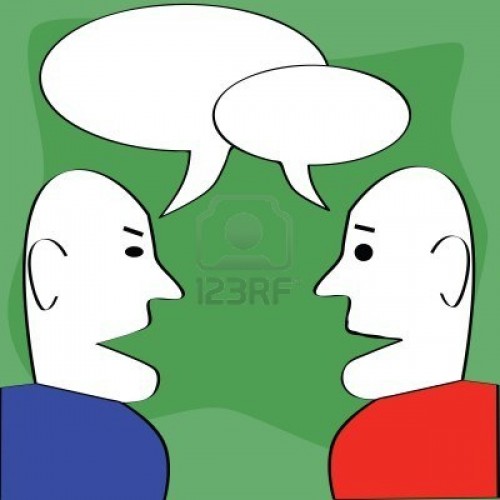
1 Comentario