Soledad
- publicado el 27/12/2008
-
Sólo, en el vagón del tren sin que nadie me acompañe. Sólo, mirando a la gente inventando historias. Sólo, sin saber qué hacer, esperando [...]
El Último Callo Verdoso
Esa noche, Aureliano salió como cualquier otro día laborable de su departamento en la calle Robles número 52. El clima se le antojaba demasiado húmedo, el cielo muy negro y la señora que cuidaba los gatos olía peor que de costumbre. No era sólo el olor a orines secos en la ropa, también emanaba un aroma a cebollas rancias que podía provenir de sus axilas o de su boca.
Hacía mucho tiempo que Aureliano vivía en aquella calle de aquella ciudad de aquel planeta, y lo único que le hacía feliz, era que nadie le dirigiera la palabra.
-Sí -pensaba-, me basta con que nadie me vea ni escuche; sería tanto más sencillo si fuese un mosquito o alguna de las alimañas que viven en las cloacas que corren bajo estas calles.
Los edificios, los autos, los faroles que titilaban por su bombilla desgastada, le parecían dibujados en carboncillo: difusos, corrientes, con menos vida que un atardecer cuando el cielo está nublado. Caminaba equiparando la distancia que quedaba entre un pie y el otro, y la mano que no sujetaba el paraguas se acompasaba al pie contrario en su vaivén. De haber sabido que la encontraría ese incómodo día de Marzo, hubiese usado un atuendo diferente, algo menos humano. No le pareció extraño que ella no lo advirtiese vestido como estaba: camisa a cuadros, jeans y botas negras, como los más ordinarios hombres de esa región del país. Esa era la ropa que Aureliano usaba todos los días, variando quizá el color de las rayas de la camisa, o el tono más o menos azul de los jeans. El arma también era parte fija de su atuendo, aunque hacía muchos años que no la usaba.
El olor de los cuerpos solía ayudarlos a reconocerse unos a otros, pero después de tantos años comiendo lo que acostumbran a comer los humanos (a excepción de la leche que les causa una alergia mortal), usar la misma ropa fabricada en algún país de oriente, lavarse la piel con el mismo jabón blanco… Aureliano hizo un gesto de disgusto que lo obligó a detenerse. Ni él era capaz de soportar su propio aroma.
-¡Que maravilloso sería olerla sin esa ropa que lleva encima! –dijo.
Un joven que llevaba audífonos volteó a mirarle brevemente sin detenerse.
Aún los separaba una cuadra de distancia. Aureliano sonreía maravillado, como hace mucho que no lo hacía, mientras ella continuaba caminando sin darse cuenta aún de que la seguía.
-¡Vaya sorpresa que se va a llevar! –pensó-. Parece tan humana hablando por ese aparato que sujeta contra su oreja.
Pero Aureliano estaba seguro de que no era humana. Sus ojos no eran de este mundo, y mucho menos su forma de andar. Recordaba lo difícil que había sido acostumbrarse a caminar sobre dos piernas, todavía tenía que balancear un poco el torso para mantener el equilibrio. Lo único que le envidiaba a los humanos era la facilidad con la que caminaban erguidos, como si fuera lo más natural del mundo. Se asombró de lo bien que caminaba ella. Supuso que de niña practicó mucho cada día para lograr ese vaivén con el culo. Le complacía que fuese tan persistente y dedicada, pero mientras más se acercaba, lo que lo abrumaba era comprobar su belleza. Ahogó un gemido y sintió como los ojos se le llenaban de aquel líquido cristalino que producían ante cualquier emoción estremecedora. Se secó con el dedo pulgar y se abrazó a sí mismo por tener la suerte de haber encontrado otra de su especie que fuese como ella.
Por fin se retiró el aparato de la oreja y lo metió en su bolsa. Aureliano continuó mirándola fijamente para que sintiera su presencia. Ya estaba lo suficientemente cerca como para no ser obviado. Ella lo mira por un segundo y se aleja con paso decidido hacia la estación del metro. Aureliano se decepcionó. Quizá ella no alcanzó a verle bien los ojos. El verde aguamarina que tiñe la retina de su especie no lo tienen los humanos. Quizá estaba disimulando y esperaba que él la siguiera para hablarle en un lugar más privado. Reanudó la marcha. No era conveniente que se dieran cuenta de que dos de ellos se habían encontrado, y menos siendo del sexo opuesto.
-¡Nos exterminarían en el acto! –dijo en voz alta. Nadie se dio por enterado de su declaración, excepto una niña rubicunda que lo miró impasible.
La idea de estar con ella en la intimidad lo obligó a detenerse y recuperar el aliento. Ella no tendría alternativa; siendo los únicos sobrevivientes de su raza, lo aceptaría a pesar de que Aureliano era mucho mayor que ella. Seguramente se sentiría complacida de besar, oler y acariciar una piel que no fuera la humana.
Ella esquivó la entrada del metro y siguió a zancadas hacia la plaza. Aureliano continuó tras ella apresurando el paso. Casi la alcanza cuando ella gira hacia la izquierda en dirección a la rambla.
-¿Será posible que no me haya reconocido aún? –pensó-.¿Y si se escapa antes de que averigüe quién soy?
A Aureliano lo invadió un miedo desconocido hasta entonces, casi como el terror a la muerte. Decidió desnudarse el pecho. Ella lo reconocería al ver el callo verdoso sobre el corazón, que era lo único que conservaban de su antiguo cuerpo. Dio vuelta en la esquina hacia un callejón comercial. Pasó junto a dos jóvenes que conversaban frente a una tienda de tatuajes. Volteó sobre su hombro y vio a Aureliano con el pecho descubierto y los ojos desorbitados. Comenzó a correr y gritar por ayuda. Los jóvenes dejaron de hablarse y los observaron correr.
-¡Alamia zuruatoi! –gritó Aureliano mientras tiraba el paraguas que se abrió y rodó por la calle.
-¡Auxilio!, ¡por favor!, ¡alguien ayúdeme! –suplicó ella mientras huía.
Tal vez había olvidado el idioma o nunca se lo enseñaron. Quizá sobrevivió a toda su familia y quedó al cuidado de padres humanos. A los niños no los mataban.
-¡Detente por favor! –gritó Aureliano-. ¡Soy como tú!, ¡somos iguales!
Siguió corriendo sin mirar atrás y al dar vuelta en la siguiente esquina se encontró atrapada en un callejón sin salida. Ya no conseguía gritar. Sollozaba abrazándose a sí misma.
-No tengas miedo –dijo Aureliano-. ¡Mira mi pecho! Es el color de nuestra gente.
-Por favor –imploró ella en un tono casi inaudible-, llévese lo que quiera, pero no me haga daño.
Lanzó la bolsa y sus lentes, teléfono y billetera se desparramándose por el suelo.
-¿Crees que me interesan tus cosas? –preguntó Aureliano-. Es a ti a quien deseo.
La mirada de ella se llenó de terror, como Aureliano jamás lo había visto, ni si quiera en las películas de suspenso que le gustaba alquilar en la tienda de videos. Sintió un disparo de emoción en el pecho, una excitación que comenzó a recorrerlo entero.
-¡Mírame! –ordenó Aureliano con furia -, ¡somos iguales!
Diciendo esto, se acercó a ella y le arrancó la blusa. Pudo ver en el medio de sus pechos el mismo color canela que tenía el resto de su cuerpo. Ni rastro del callo verdoso que esperaba encontrar. Ella intentó cubrirse con lo que quedaba de su camisa y se agachó. Tenía los ojos muy abiertos y ya no emitía sonido alguno. Aureliano se creía más alto, más fuerte. Empezó a sentir repulsión hacia aquella criatura engañosa que temblaba agazapada a sus pies. Sacó el arma que llevaba en el bolsillo. Era del tamaño de un bolígrafo y no tenía gatillo.
-¡Hey! –se escuchó- ¡Levante las manos!
La mujer se sobresaltó al oír la voz del oficial que apuntaba con un revolver la cabeza de Aureliano. Levantó la cabeza para poder visualizar mejor al hombre que había venido a rescatarla. Era un oficial de policía vestido de azul marino con una gorra y placa dorada en la camisa. Tenía los ojos brillantes y la quijada cuadrada de los hombres valientes.
-¡Levante las manos! –ordenó de nuevo el oficial.
Aureliano no se movió. Miraba fijamente a su víctima y estaba convencido de que tenía que matarla. Apenas alcanzó a apuntarla con su pequeña arma cuando el oficial dejó escapar dos balas de la suya. Aureliano sintió frío en la espalda. Intentó fijar la mira sobre la boca traicionera de aquella mujer, pero los brazos no le respondían.
-¡Tenía un arma! –se escuchó decir a otra voz- ¡la iba a matar!
La mujer se levantaba a medida que el cuerpo de Aureliano iba desmoronándose sobre el suelo empedrado. Aureliano quiso decir algo, pero la sangre casi negra ahogaba cualquier intento de su garganta.
-Es el último.
- El Último Callo Verdoso - 19/12/2013



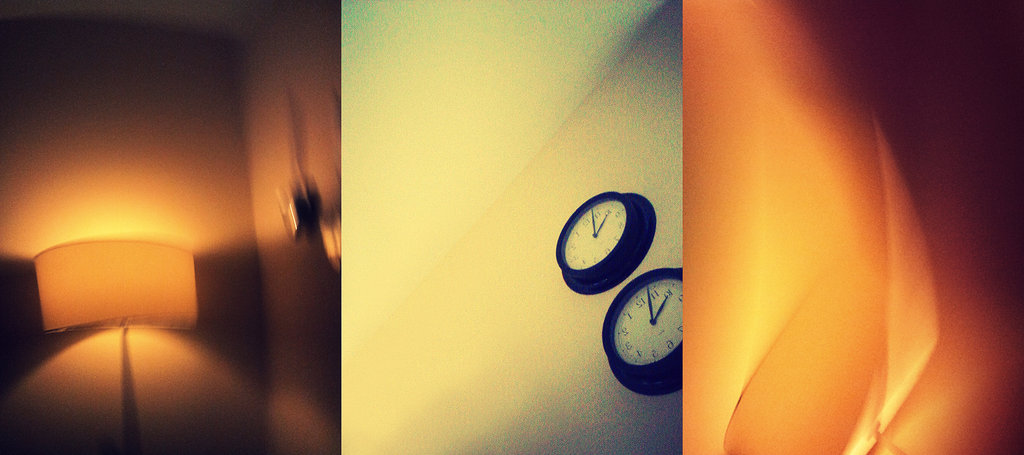
Carolina Pribanic, buen relato. Suerte en el concurso.
¡Gracias!