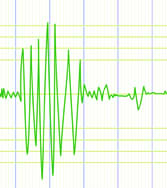Valija de vida vacía de sueñós.
- publicado el 09/01/2014
-
Un vestido blanco, un tocado y un ramo de flores silvestres. Una valija de vida llena sueños; que ahora solo forma parte de un itinerario pe[...]

Como siempre. O como casi siempre.
Es martes, y como siempre, me despierto muy temprano en la mañana. Bostezo, me desperezo, me incorporo, cierro los ojos unos segundos para volver en mí, y me levanto. Voy al baño, me lavo la cara, cepillo mis dientes y me cambio de ropa. Me dirijo a la cocina, tal como todo los días, preparo mi café con leche con tostadas, desayuno a las apuradas, agarro mi mochila y salgo. Nada raro.
Afuera, como todos los días de julio, llovizna y hace frío. Entonces, como siempre, me pongo la capucha de la campera, inhalo hondo y abro el paraguas. Me encamino, con la cabeza gacha, rumbo a la parada del ómnibus. Tengo exactamente cuatro minutos y treinta y dos segundos para caminar seis cuadras. El conductor del vehículo, Pedro, parece llevar en su cerebro un reloj cronómetro muy bien calibrado: diariamente estaciona en la Avenida Francia al 1782 a las siete y cuarto de la mañana. Espera dos minutos y arranca. Una vez que su ómnibus se pone en marcha, no frena. A nadie. Sin excepción.
Avanzo por la vereda mojada. Las piernas me tiemblan, tengo la boca áspera y seca, y me siento adormilado.
—Marcelo.
Tal como lo tenía previsto, su voz resuena a mi espalda. Freno en seco y me rasco la barbilla. Estoy ansioso y no sé por qué. Espero a que Silvia llegue y apenas me da un beso en la mejilla, retomo la caminata. Ella a mi lado, procurando seguir mi ritmo.
—¿Cómo amaneciste hoy?—me pregunta, murmurando.
Siempre la misma pregunta. Y siempre la misma respuesta:
—Bien, muy bien. Con algo de sueño, pero ya se me va a pasar. ¿Tú?
Cuento mentalmente tres segundos, y cuando ella contesta, esbozo una leve sonrisa.
—Aquí andamos, hacemos lo que podemos—dice—. Luchando.
Silencio. No más palabras hasta llegar a la parada del ómnibus. Allí, las siete personas de siempre. El chico con el pelo raro; la mujer con cara de sapo; la madre con su hijo preescolar; la anciana con pinta de sinvergüenza; el hombre de la construcción; la muchacha bonita mascando chicle mirando interesadamente al chico con el pelo raro. Suspiro. Un día más. Como cualquier otro.
Pedro llega puntual. Estaciona el vehículo público a la hora pautada. Armamos una fila para subir y mientras espero a que llegue mi turno de pagar, echo un vistazo al cielo gris y acolchonado. Gran tormenta, pienso, el tiempo es loco.
Cuando me toca comprar el boleto, Pedro me sonríe, me saluda con un casi inaudible “Buen día”, y extiende su brazo para alcanzar los billetes que le doy. Cuenta y me devuelve cinco pesos. Me lamento por lo bajo, y me giro. El ómnibus va prácticamente lleno. Trago saliva. Desde uno de los asientos traseros, Silvia me hace señas con la mano para que me siente con ella. Dudo, pero el hombre de la construcción que siempre sube después que yo, me pecha con el hombro para que camine.
Me deslizó por el pasillo, la gente me mira. Apenas me siento Silvia me palmea la pierna, y da vuelta su cabeza. Los músculos de mi nuca se tensan y me provocan un dolor agudo, punzante. Me quejo, pero inmediatamente me olvido de él.
—¿Sales a las doce a almorzar?—me inquiere, revisando su cartera. Saca un inhalador y lo agita con fuerza.
—Sí—repongo, mientras Silvia se da los disparos adecuados.
Cierro los ojos e intento aislarme de la realidad. Estoy harto y deseo que mi compañera de asiento se calle la boca, porque todas las mañanas me cuenta lo mismo y estoy aburrido de eso. Pienso que a lo mejor, si me ve recostado contra el asiento, con los ojos cerrados, cree que estoy cansado y no me molesta más.
Pasados unos minutos, dejo de oír su voz así que presumo que el plan funcionó. Quiero sonreír pero lo evito. Desde lejos siento el ruido de los rayos quebrando el cielo, y las gotas de lluvia golpeteando contra la ventana.
Todo es normal hasta que empiezan los gritos. Abro los párpados rápidamente. Silvia está con las manos en la boca, aturdida. La gente chilla, asustada. Elevo la cabeza con la idea de ver lo que sucede. El viaje hacia mi trabajo nunca tiene percances. Jamás.
Entonces lo entiendo. Están robando el ómnibus. En el primer tramo del pasillo hay tres individuos, al parecer hombres, con gorros y capuchas. Están mirándonos con mala cara, y llevan armas de fuego. Tiemblo. Por mi mente pasan muchas imágenes, recuerdos diferentes. No sé cómo actuar ni qué hacer. Estoy asustado.
—¡Todos atrás, ahora!—indica uno de los ladrones, furioso.
Inmediatamente, los pasajeros que están adelante se levantan y vienen a toda velocidad al fondo del vehículo. Silvia me agarra una mano. Por primera vez, sentirla cerca me calma. Un escalofrío recorre mi columna vertebral.
La gente se agolpa a nuestro alrededor. Me convenzo de que fue mala idea sentarnos en los asientos finales. Nos pechan, nos pegan. Chillan. Lloran, piden piedad.
Escucho la voz de un delincuente gritándole a Pedro:
—¡No pares! ¡Sigue andando! ¡Dame la plata!
Me estremezco. Silvia solloza y esconde su bolso a un costado de ella, entre la pared del ómnibus y el asiento. Otro ladrón se acerca a la multitud enloquecida y levanta el arma. Nos observa a la cara, y sonríe con maldad. A juzgar por su rostro es joven. Veinte o veintiún años. No más que eso.
—¡Ya abren sus carteras y me dan todo lo que tienen!—exige.
Las personas, acobardadas, no dudan. Mientras se golpean entre sí, abren sus pertenencias y comienzan a sacar plata, joyas y celulares. Yo hago lo mismo. Silvia me mira y asiento con la cabeza. Ella aprieta sus labios y saca su cartera. La abre y le da al ladrón lo que le pide.
Trago saliva y siento que me mareo. Náuseas, dolor de cabeza. Miedo. Cuando me toco la cara, siento mi piel hirviendo.
Desde la otra punta del ómnibus se oyen los gritos del delincuente que amenaza a Pedro. Parece irritado. De pronto, silencio. Y pum. Un balazo retumba en el interior del vehículo. Los pasajeros desesperan, chillan y gritan con impaciencia. Se caen al piso, se lastiman. Un niño se tropieza y se desploma sobre mí. Silvia lanza un alarido de horror. La madre del niño, angustiada, lo toma del brazo y se lo lleva.
El ómnibus sigue andando. Hay tanta gente a mi alrededor que no puedo ver si Pedro es el que está manejando o no. Tampoco sé quién fue la víctima del disparo. Estoy sudando. Me siento nervioso. Mi cerebro late, comprimiéndose contra mi cráneo. Duele.
—¡Van a ir bajando en parejas!—exclama el delincuente que nos mantiene intimidados—. ¡Yo les voy a ir diciendo cómo!
Asiento y miro a Silvia. Ella parece estar rezando. No la molesto. Yo debería hacer lo mismo. Debería estar pidiendo ayuda.
El vehículo frena. Unos cuantos pasajeros bajan. El ómnibus retoma su viaje. Pasan un par de minutos así, frenando y andando, hasta que el delincuente me apunta con la pistola y me señala la puerta. Agarro a Silvia pero él me lo impide. Ella me sonríe melancólica.
Me incorporo. Me giro y a lo lejos veo a alguien tirado en el piso. ¿Es Pedro? ¿Está muerto? No puedo distinguir bien. Respiro hondo. Estoy llorando. Se abren las puertas y me bajo, sin mirar atrás. Conmigo va el chico de pelo raro. Él tiene la cara hincada. Parece lastimado. Nos observamos, pero nadie dice nada.
El ómnibus sigue su trayecto, a toda velocidad. Se pierde entre las calles. Enseguida pasan un par de autos de policía con las sirenas en alto.
Me siento en la vereda y apoyo mis manos en la cara. Lloro. Pienso, cavilo, reflexiono. Todavía mi cuerpo tiembla y la respiración está agitada. Mi corazón explota en el pecho.
Entonces cierro los ojos. Imagino a Silvia. Imagino al hombre de la construcción; a la anciana sinvergüenza. Imagino a la mujer con cara de sapo; a la madre con su hijo preescolar. Imagino a la muchacha bonita que masca chicle y que siempre mira al chico con el pelo raro. Y levanto la cabeza. Llueve. Estoy solo debajo de la parada del ómnibus. Está anocheciendo y hace frío.
Sonrío. Abro mi mochila y saco mi cuaderno. Vuelvo a sonreír. En el aire hay olor a quemado. Agarro una lapicera y escribo: Nada cambió. Todo sigue igual. Como siempre. O como casi siempre.
- Como siempre. O como casi siempre. - 11/01/2014
- La Misión - 04/01/2014
- INCURABLE CORAZÓN -Capítulo Tercero- - 04/01/2014